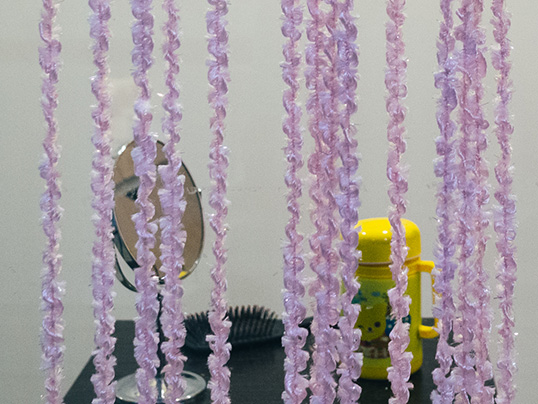La mañana del 16 de noviembre de 1986 estaba limpia, sin una nube, en Villa Elisa, el pueblo donde nací y me crié, en el centro y al este de la provincia de Entre Ríos.
Era domingo y mi padre hacía el asado en el fondo de la casa. Todavía no teníamos churrasquera, pero se las arreglaba bien con una chapa en el suelo, las brasas encima y encima de las brasas la parrilla. Ni siquiera con lluvia mi padre suspendía un asado: otra chapa cubriendo la carne y las brasas era suficiente.
Cerca de la parrilla, acomodada entre las ramas de la morera, una radio portátil, a pilas, clavada siempre en LT26 Radio Nuevo Mundo. Pasaban canciones folclóricas y a cada hora un rotativo de noticias, pocas. Todavía no había comenzado la época de incendios en el parque nacional El Palmar, a unos 50 kilómetros, que cada verano ardía y hacía sonar las sirenas de todas las estaciones de bomberos de la región. Fuera de algún accidente en la ruta, siempre algún muchacho saliendo de un baile, los fines de semana pasaba poco y nada. A la tarde sin fútbol pues, por el calor, ya había empezado el campeonato nocturno.
Esa madrugada me había despertado el ventarrón que hacía temblar el techo de la casa. Me había estirado en la cama y había tocado algo que hizo que me sentara de golpe, con el corazón en la boca. El colchón estaba húmedo y unas formas babosas y tibias se movieron contra mis piernas. Con la cabeza todavía abombada, tardé unos segundos en componer la escena: mi gata había parido otra vez a los pies de la cama. A la luz de los relámpagos que entraban por la ventana, la vi enrollada, mirándome con sus ojos amarillos. Me hice un bollito, abrazándome las rodillas, para no volver a tocarlos.
En la cama de al lado, mi hermana dormía. Los refucilos azules iluminaban su cara, sus ojos entreabiertos, siempre dormía así, como las liebres, el pecho que bajaba y subía, ajena a la tormenta y a la lluvia que se había largado con todo. Mirándola, yo también me quedé dormida.
Cuando me desperté solamente mi padre estaba levantado. Mi madre y mis hermanos seguían durmiendo. La gata y sus crías no estaban en la cama. Del nacimiento sólo quedaba una mancha amarillenta con bordes oscuros en un extremo de la sábana.
Salí al patio y le conté a mi padre que la gata había parido pero que ahora no la encontraba ni a ella ni a sus cachorros. Estaba sentado a la sombra de la morera, alejado de la parrilla pero cerca como para vigilar el asado. En el piso tenía el vaso de acero inoxidable que siempre usaba, con vino y hielo. El vaso transpiraba.
Los habrá escondido en el galponcito, dijo.
Miré en esa dirección, pero no me decidí a averiguar. En el galponcito, una perra loca que teníamos había enterrado una vez a sus crías. A una le había arrancado la cabeza.
La copa de la morera era un cielo verde con los destellos dorados del sol que se colaba entre las hojas. En algunas semanas estaría llena de frutos, las moscas se amontonarían zumbando, el lugar se llenaría de ese olor agrio y dulzón de las moras pasadas, nadie tendría ganas de sentarse a su sombra por un tiempo. Pero estaba hermosa esa mañana. Sólo había que cuidarse de las gatas peludas, verdes y brillantes como guirnaldas navideñas, que a veces se desprendían de las hojas por su propio peso y allí donde tocaban la piel, quemaban con sus chispazos ácidos.
Entonces dieron la noticia por la radio. No estaba prestando atención, sin embargo la oí tan claramente.
Esa misma madrugada en San José, un pueblo a 20 kilómetros, habían asesinado a una adolescente, en su cama, mientras dormía.
Mi padre y yo seguimos en silencio.
Allí parada vi cómo se levantaba de la silla y acomodaba las brasas con un fierro, las emparejaba, golpeaba rompiendo las más grandes, la cara se le cubría de gotitas por el calor del fuego, la carne recién puesta chillaba suavemente. Pasó un vecino y pegó un grito. Él giró la cabeza, todavía inclinado sobre la parrilla, y levantó la mano libre. Ai voy, gritó. Y empezó a desarmar con el mismo fierro la cama de brasas, las corrió hacia un extremo de la chapa, más cerca de donde ardían los troncos de ñandubay, dejó apenas unas pocas, calculando que alcanzaran para mantener la parrilla caliente hasta que él regresara. Ai voy era pegarse una disparada hasta el bar de la esquina a tomarse unas copas. Se calzó las ojotas que andaban perdidas en el pasto y mientras se fue poniendo la camisa que descolgó de una rama de la morera.
Si ves que se apaga, arrimale unas brasas más que ya vengo, me dijo y salió a la calle chancleteando rapidito, como esos chicos que ven pasar al heladero.
Me senté en su silla y agarré el vaso que había dejado. El metal estaba helado. Un pedazo de hielo flotaba en la borra del vino. Lo pesqué con dos dedos y empecé a chuparlo. Al principio tenía un lejano gusto a alcohol, pero enseguida solo agua.
Cuando apenas quedaba un pedacito, lo hice crujir entre mis muelas. Apoyé la palma sobre el muslo que asomaba en el borde del short. Me sobresaltó sentirla helada. Como la mano de un muerto, pensé. Aunque nunca había tocado a uno.
Yo tenía trece años y esa mañana, la noticia de la chica muerta, me llegó como una revelación. Mi casa, la casa de cualquier adolescente, no era el lugar más seguro del mundo. Adentro de tu casa podían matarte. El horror podía vivir bajo el mismo techo que vos.
En los días siguientes supe más detalles. La chica se llamaba Andrea Danne, tenía diecinueve años, era rubia, linda, de ojos claros, estaba de novia y estudiaba el profesorado de psicología. La asesinaron de una puñalada en el corazón.
*
Durante más de veinte años Andrea estuvo cerca. Volvía cada tanto con la noticia de otra mujer muerta. Los nombres que, en cuentagotas, llegaban a la primera plana de los diarios de circulación nacional se iban sumando: María Soledad Morales, Gladys Mc Donald, Elena Arreche, Adriana y Cecilia Barreda, Liliana Tallarico, Ana Fuschini, Sandra Reitier, Carolina Aló, Natalia Melman, Fabiana Gandiaga, María Marta García Belsunce, Marela Martínez, Paulina Lebbos, Nora Dalmasso, Rosana Galliano. Cada una de ellas me hacía pensar en Andrea y su asesinato impune.
Un verano, pasando unos días en el Chaco, al noreste del país, me topé con un recuadro en un diario local. El título decía: A veinticinco años del crimen de María Luisa Quevedo. Una chica de quince años asesinada el 8 de diciembre de 1983, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. María Luisa había estado desaparecida por unos días y, finalmente, su cuerpo violado y estrangulado había aparecido en un baldío, en las afueras de la ciudad. Nadie fue procesado por este asesinato.
Al poco tiempo también tuve noticia de Sarita Mundín, una muchacha de veinte años, desparecida el 12 de marzo de 1988, cuyos restos aparecieron el 29 de diciembre de ese año, a orillas del río Tcalamochita, en la ciudad de Villa Nueva, en la provincia de Córdoba. Otro caso sin resolver.
Tres adolescentes de provincia asesinadas en los años ochenta, tres muertes impunes ocurridas cuando todavía, en nuestro país, desconocíamos el término femicidio. Aquella mañana yo también desconocía el nombre de María Luisa, que había sido asesinada dos años antes, y el nombre de Sarita Mundín, que aún estaba viva, ajena a lo que le ocurriría dos años después.
No sabía que a una mujer podían matarla por el solo hecho de ser mujer, pero había escuchado historias que, con el tiempo, fui hilvanando. Anécdotas que no habían terminado en la muerte de la mujer, pero que sí habían hecho de ella objeto de la misoginia, del abuso, del desprecio.
Las había oído de boca de mi madre. Una sobre todo me había quedado grabada. Pasó cuando mi mamá era muy jovencita. No recordaba el nombre de la chica porque no la conocía. Sí que era una muchacha que vivía en La Clarita, una colonia cerca de Villa Elisa. Estaba a punto de casarse y una modista de mi pueblo le estaba haciendo el vestido de novia. Había venido a tomarse las medidas y a hacerse un par de pruebas siempre acompañada por su madre, en el auto de la familia. A la última prueba vino sola, nadie podía traerla así que se tomó un colectivo. No estaba acostumbrada a andar sola, se confundió de dirección y cuando se quiso acordar estaba yendo por el camino que va al cementerio. Un camino que a ciertas horas se tornaba solitario. Cuando vio venir un coche, pensó que lo mejor era preguntar antes de seguir dando vueltas, perdida. Adentro del vehículo iban cuatro hombres y se la llevaron. Estuvo secuestrada varios días, desnuda, atada y amordazada en un lugar que parecía abandonado. Apenas le daban de comer y de beber para mantenerla viva. La violaban cada vez que tenían ganas. La muchacha sólo esperaba morirse. Todo lo que podía ver por una pequeña ventana, era cielo y campo. Una noche escuchó que los hombres se marchaban en el auto. Juntó valor, logró desatarse y escapar por la ventanita. Corrió a campo traviesa hasta que encontró una casa habitada. Allí la auxiliaron. Nunca pudo reconocer el sitio donde la tuvieron cautiva ni a sus captores. Unos meses después se casó con su novio.
Otra de las historias había ocurrido hacía poco, unos dos o tres años antes.
Tres muchachos fueron a un baile un sábado. Uno estaba enamorado de una chica, hija de una familia tradicional de Villa Elisa. Ella le daba calce y no le daba. Él la buscaba, ella se dejaba encontrar y después se escurría. Este jueguito del gato y el ratón llevaba varios meses. La noche del baile, no fue distinta a otras. Bailaron, tomaron una copa, hablaron pavadas y ella volvió a darle el esquinazo.
Él buscó consuelo en la cantina donde sus dos amigos hacía rato que empinaban el codo. De ellos fue la idea. Por qué no la esperaban a la salida del baile y le enseñaban cuántos pares son tres botas. Al enamorado le volvió la sobriedad apenas escucharlos. Estaban locos, qué mierda decían, mejor se iba a dormir. Cosas de mamados.
Pero ellos hablaban en serio. A esas calientabraguetas habría que enseñarles. Ellos también se fueron antes. Y la esperaron en un baldío, al lado de su casa. Sí o sí, la muchacha debía pasar por allí.
Ella se fue del baile con una amiga. Vivían a una cuadra de distancia una de la otra. La amiga se quedó primera, ella siguió, tranquila, el mismo camino que todas las noches de baile, en un pueblo donde nunca pasaba nada. La interceptaron en la oscuridad, la golpearon, le entraron los dos, cada uno a su turno, varias veces. Y cuando hasta las vergas se asquearon, la siguieron violando con una botella.
2
Desde la mañana temprano, el sol calentaba las chapas del techo de la casa de los Quevedo, en el barrio Monseñor de Carlo, de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Los primeros días de diciembre preludiaban el álgido verano chaqueño, con temperaturas de 40 grados, habituales en esa zona del país. En el sopor de su pieza, María Luisa abrió los ojos y se incorporó en la cama, lista para levantarse y salir a su trabajo en lo de la familia Casucho. Hacía poco que trabajaba allí, de mucama.
Para vestirse, eligió prendas frescas pero bonitas. Le gustaba andar arreglada en la calle, aunque, para trabajar, usara ropa de fajina, una remerita y una pollera viejas, desteñidas por el sol y las salpicaduras de lavandina. De su ropero de muchacha pobre eligió una musculosa y una falda de bambula, adornada con un cintito de cuero que se ajustaba rodeando la cintura. Se lavó la cara, se peinó los cabellos, ni largos ni cortos, lacios y oscuros. Agitó el tubito de desodorante en aerosol y luego de aplicarlo en las axilas, lo roció por el resto del cuerpo. Apareció en la cocina, flotando en esa nube perfumada y dulzona. Tomó los tres o cuatro mates que le cebó su madre y luego salió de la casa.
Había cumplido los quince hacía poco, el 19 de octubre que, ese año, había coincidido con el día de la madre. Era una chica menudita que todavía no había terminado de echar cuerpo. Tenía quince, pero parecía de doce.
La casa de los Casucho quedaba en el centro de la ciudad de Sáenz Peña y María Luisa hacía el trayecto, unas veinte cuadras, a pie. Esa mañana, 8 de diciembre, era el día de la Virgen, un feriado a medias, pues algunos comercios abrían normalmente. Pero la ciudad andaba a media máquina, así que se habrá cruzado con poca gente.
Estaba contenta porque era su primer trabajo. Entraba temprano, a eso de las siete, y se retiraba a las tres de la tarde, luego de lavar los platos del almuerzo.
Si ese día pensaba quedarse por ahí, aprovechando el feriado, no se lo confió a su madre, Ángela Cabral, que, al ver que atardecía y María Luisa, la Chiqui como le decían en la familia, no regresaba del trabajo, empezó a preocuparse.
Desde que se había separado de su esposo y padre de sus seis hijos, Ángela vivía con las dos más chicas y con Yogui, el varón soltero de veintisiete años. Él era el hombre de la casa y fue a él a quién primero recurrió su madre.
Aprovechando la tarde libre, Yogui estaba en una pileta pública con unos amigos. Allí lo fue a buscar un primo para decirle que Ángela estaba llorando porque la Chiqui no había vuelto a la casa luego del trabajo.
El primer lugar donde la buscó Yogui fue en la casa de su padre, Oscar Quevedo, que vivía con su nueva mujer, una boliviana con la que los hijos no se llevaban bien. Pero María Luisa no había pasado por allí. A partir de entonces, la búsqueda fue intensa y, a medida que pasaban las horas, cada vez más desesperada.
Ni testigos ni la investigación policial pudieron determinar nunca qué pasó ni dónde estuvo la chica entre las tres de la tarde que salió de su trabajo, el jueves 8 de diciembre de 1983, y la mañana del domingo 11 cuando hallaron su cadáver.
Sólo Norma Romero y Elena Taborda, dos amigas recientes de María Luisa, declararon que la vieron a la salida del trabajo, caminaron juntas un par de cuadras, pero luego se separaron.
La búsqueda por parte de la policía apenas había comenzado cuando, la mañana del domingo 11 de diciembre, sonó el teléfono de la Comisaría Primera. Alguien, del otro lado, denunciaba que había un cuerpo en un baldío entre las calles 51 y 28, en la periferia de la ciudad. De estos terrenos, ahora abandonados, en una época se había extraído tierra para fabricar ladrillos y había quedado una excavación de poca profundidad y grandes dimensiones que, cuando llovía, se llenaba de agua, formando una laguna que en la zona llaman represa. En esta represita con poca agua, abandonaron el cuerpo de la chica. La habían ahorcado con el mismo cinto de cuero que se había puesto la mañana que salió de su casa al trabajo.
*
Ese domingo, en Buenos Aires, a 1107 kilómetros, a esa hora recién se apagaban los ecos de las fiestas populares por la asunción de Raúl Alfonsín, el primer presidente constitucional de los argentinos después de siete años de dictadura. Los últimos en abandonar la fiesta cabeceaban en las paradas de colectivos, que pasaban de largo, cargados hasta el estribo.
En Sáenz Peña, todos habían estado pendientes de la televisión que durante el sábado había transmitido en directo, por Cadena Nacional, los actos y festejos que habían comenzado a las ocho de la mañana. Hacia la nochecita también habían salido a festejar a la plaza San Martín, la principal. Los que tenían auto habían armado una caravana por el centro, con banderitas argentinas flameando en las antenas, bocinazos, y medio cuerpo afuera de las ventanillas, agitando los brazos y cantando. Aunque el gobernador electo del Chaco, Florencio Tenev, era del opositor partido peronista y el flamante presidente era del partido radical, la vuelta de la democracia era más importante que el color político y nadie quería quedarse afuera de la fiesta.
Mientras todos celebraban, los Quevedo seguían buscando a María Luisa.
*
El último día que vieron con vida a Sarita Mundín, el 12 de marzo de 1988, también fue bastante habitual para la muchacha. Había estado algunas semanas fuera de Villa María, en la ciudad de Córdoba, cuidando a su madre en el hospital. De vuelta se la había traído al departamentito de calle San Martín, donde vivía con Germán, su hijito de cuatro años y Mirta, su hermana de catorce, embarazada. La madre estaba recién operada y necesitaba cuidados. Para las hermanas Mundín sería más fácil atenderla si vivían en el mismo lugar. Se acomodaron como pudieron, el departamento era muy pequeño.
Cuando su amante, Dady Olivero, la ayudó a alquilarlo estaba pensado para que lo habitaran sólo ella y Germán y para que Dady pudiera visitarla con comodidad, sin la indiscreción de los muebles de la ciudad, peligrosos para un hombre casado y empresario reconocido. Olivero y su familia eran dueños del frigorífico El Mangrullo.
Entre los días que había pasado en Córdoba y la presencia de la madre en el departamento, hacía un tiempo que Sarita y Dady no se encontraban. Ese día él le avisó que pasaría a buscarla con su auto para ir a un lugar donde pudieran estar solos y tranquilos.
Ella no tenía ganas de salir con él. La relación con el hombre, más de diez años mayor y con familia, se había ido apagando. Al parecer, en Córdoba, había conocido a un muchacho y estaba entusiasmada. Sin embargo, esa tarde cuando él pasó a buscarla, pese a sus pocas ganas, Sarita agarró una toalla—irían al río—, una carterita y bajó el primer piso por escalera, yendo a su encuentro.
No se había preparado como hacía antes, cuando la relación todavía era prometedora y se presentaba como una posibilidad de cambiar de vida. Bajó vestida con una pollera larga, una remerita y unas ojotas. Arreglada o no, Sarita era una mujer hermosa: delgada, con el cabello castaño, cortado en una melenita ondulada, el cutis pálido, los ojos verdes.
Mirta y Germán la acompañaron hasta la vereda. El nene, cuando vio que la madre encaraba para el auto, estacionado en el cordón, quiso ir con ella. Pero, desde adentro, el conductor le dijo que no con tal seriedad que el niño se refugió en las polleras de su tía haciendo pucheros. Sarita volvió, lo besó y le prometió que le traería un regalo a la vuelta.
Pero nunca más regresó de ese paseo.
Estuvo perdida casi un año. A fines de diciembre, el tambero Ubaldo Pérez encontró restos de un esqueleto humano, enganchados en las ramas de un árbol, a orillas del río Tcalamochita, que separa la ciudad de Villa María de la de Villa Nueva. Estaban en las inmediaciones de un paraje conocido como La Herradura, del lado de Villa Nueva. Por el estado de los restos, huesos pelados, es probable que haya sido asesinada el mismo día que salió con su amante, aunque nunca se pudo determinar de qué manera.
*
Cuando empecé la facultad me fui a vivir con una amiga a Paraná, la capital de la provincia, a 200 kilómetros de mi pueblo. Teníamos poca plata, vivíamos en una pensión, bastante ajustadas. Para ahorrar, empezamos a irnos a dedo, los fines de semana cuando queríamos visitar a nuestras familias. Al principio siempre buscábamos algún chico conocido nuestro, también estudiante, que nos acompañara. Después nos dimos cuenta de que nos llevaban más rápido si éramos sólo chicas. De a dos o de a tres, sentíamos que no había peligro. Y en algún momento, cuando ganamos confianza, cada una empezó a viajar sola si no conseguía compañera. A veces, por lo exámenes, no coincidían nuestras visitas al pueblo. Nos subíamos a autos, a camiones, a camionetas. No subíamos si había más de un hombre adentro del vehículo, pero excepto eso no teníamos muchos miramientos.
En cinco años fui y vine cientos de veces sin pagar boleto. Hacer dedo era la manera más barata de trasladarse y a veces hasta era interesante. Se conocía gente. Se charlaba. Se escuchaba, la mayoría de las veces: sobre todo los camioneros, cansados de la soledad de su trabajo, nos confiaban sus vidas enteras mientras les cebábamos mate.
De vez en cuando había algún episodio incómodo. Una vez un camionero mendocino mientras me contaba sus cuitas me dijo que había algunas estudiantes que se acostaban con él para hacerse unos pesos, que a él no le parecía mal, que así se pagaban los estudios y ayudaban a los padres. La cosa no pasó de esa insinuación, pero los kilómetros que faltaban para bajarme me sentí bastante inquieta. Cada vez que me subía a un auto lo primero que miraba era dónde estaba la traba de la puerta. Creo que ese día me corrí hasta pegarme a la ventanilla y directamente me agarré a la manija de la puerta por si debía pegar un salto. Otra vez un tipo joven, en un coche caro y que manejaba a gran velocidad, me dijo que era ginecólogo y empezó a hablarme de los controles que una mujer debía hacerse periódicamente, de la importancia de detectar tumores, de pescar el cáncer a tiempo. Me preguntó si yo me controlaba. Le dije que sí, claro, todos los años, aunque no era verdad. Y mientras siguió hablando y manejando estiró un brazo y empezó a toquetearme las tetas. Me quedé dura, el cinturón de seguridad atravesándome el pecho. Sin apartar la vista de la ruta, el tipo me dijo: vos sola podés detectar cualquier bultito sospechoso que tengas, tocándote así, ves.
Sin embargo, una sola vez sentí que realmente estábamos en peligro. Veníamos con una amiga desde Villa Elisa a Paraná, un domingo a la tarde. No había sido un buen viaje, nos habían ido llevando de a tramos. Subimos y bajamos de autos y camiones varias veces. El último nos había dejado en un cruce de caminos, cerca de Viale, a unos 60 kilómetros de Paraná. Estaba atardeciendo y no andaba un alma en la ruta. Al fin vimos un coche acercándose. Era un auto anaranjado, ni viejo ni nuevo. Le hicimos seña y el conductor se echó sobre la banquina. Corrimos unos metros hasta alcanzarlo. Iba a Paraná, así que subimos, mi amiga junto al hombre que conducía, un tipo de unos sesenta años; yo en el asiento de atrás. Los primeros kilómetros hablamos de lo mismo de siempre: el clima, de dónde éramos, lo que estudiábamos. El hombre nos contó que volvía de unos campos que tenía en la zona. Desde atrás no escuchaba muy bien y como vi que mi amiga manejaba la conversación, me recosté en el asiento y me puse a mirar por la ventanilla. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me di cuenta de que sucedía algo raro. El tipo apartaba la vista del camino e inclinaba la cabeza para hablarle a mi amiga, estaba más risueño. Me incorporé un poco. Entonces vi su mano palmeando la rodilla de ella, la misma mano subiendo y acariciándole el brazo. Empecé a hablar de cualquier cosa: del estado de la ruta, de los exámenes que teníamos esa semana. Pero el tipo no me prestó atención. Seguía hablándole a ella, invitándola a tomar algo cuando llegáramos. Ella no perdía la calma ni la sonrisa, pero yo sabía que en el fondo estaba tan asustada como yo. Que no, gracias, tengo novio. Y a mí qué me importa, yo no soy celoso. Tu novio debe ser un pendejo, qué puede enseñarte de la vida. Un tipo maduro como yo es lo que necesita una pendejita como vos. Protección. Solvencia económica. Experiencia. Las frases me llegaban entrecortadas. Afuera ya era de noche y no se veían ni los campos al borde de la ruta. Miré para todos lados: todo negro. Cuando me topé con las armas acostadas en la luneta del auto, atrás de mi asiento, se me heló la sangre. Eran dos armas largas, escopetas o algo así.
Mi amiga seguía rechazando con amabilidad y compostura todas las invitaciones que él insistía en hacerle, esquivando los manotazos del hombre que quería agarrarle la muñeca. Yo seguía hablando sin parar, aunque nadie me prestara atención. Hablar, hablar y hablar, yo que no hablo nunca, un acto de desesperación infinita.
Entonces lo mismo que me había helado la sangre, me la devolvió al cuerpo. Yo estaba más cerca que él de las armas. Aunque nunca había disparado una.
Por fin las luces de la entrada a la ciudad. La YPF adonde paraba el rojo que nos llevaba al centro. Le pedimos que nos bajara allí. El tipo sonrió con desprecio, se corrió del camino y estacionó: sí, mejor bájense, boluditas de mierda.
Nos bajamos y caminamos hasta la parada del colectivo. El auto anaranjado arrancó y se fue. Cuando estuvo lejos, tiramos los bolsos al piso, nos abrazamos y nos largamos a llorar.
*
Tal vez María Luisa y Sarita llegaron a sentirse perdidas, momentos antes de su muerte. Pero Andrea Danne estaba dormida cuando la apuñalaron, el 16 de noviembre de 1986.
Ese sábado había sido parecido a otros sábados desde hacía un año y medio, cuando se puso de novia con Eduardo. Había terminado bastante más temprano, sin ir a un baile ni a un motel como otras veces. El lunes siguiente Andrea tendría su primer examen final en el profesorado de psicología que había comenzado a cursar ese año. Estaba nerviosa, insegura, y pref irió acostarse temprano y estudiar un rato en la cama en vez de salir con su novio.
Sin embargo estuvieron juntos unas horas, cuando él llegó en su moto a visitarla. Tomaron mate y charlaron sentados en la vereda, era un día de mucho calor y se anunciaba tormenta.
El sol había desaparecido atrás de las casas bajas del barrio y los pocos faroles de la calle Centenario se fueron encendiendo y llenándose de bichos. Pasó el camión regador, aplastando el polvo de la calle, levantando un vapor que olía a lluvia.
A eso de las nueve fueron a la cocina, se prepararon unos sánguches de milanesa, se sirvieron algo fresco y volvieron a la vereda. La casa era pequeña y cuando estaban los padres y el hermano, era más fácil encontrar un poco de intimidad afuera que adentro.
Mientras comían, llegó Fabiana, la hermana de Andrea y le pidió que la ayudara a elegir ropa para el baile de la noche. En el club Santa Rosa se celebraba la Noche de las Quinceañeras, que ya era una tradición en la ciudad de San José: todas las chicas que habían cumplido quince ese año, desfilaban con sus vestidos y se elegía a la más bonita.
Así que las hermanas se metieron en la casa y Eduardo se quedó solo terminando el sánguche.
Los vecinos fueron sacando las sillas y algunos giraban los televisores hacia la vereda, con el volumen bien alto para poder oír pese a los ruidos de la calle: pocos autos, más que nada bandas de niños jugando a la mancha o cazando bichitos de luz. No había cable en esos años, la televisión se captaba por antena y a la zona sólo llegaban el canal 7 de Buenos Aires y el canal 3 de Paysandú, así que se miraban más o menos los mismos programas. El olor de los espirales encendidos para espantar a los mosquitos, llenó el aire en poco rato.
Más tarde, Andrea y Eduardo salieron a pasear en moto por el centro. Alrededor de la plaza principal, el tráfico se ponía pesado con autos y motocicletas dando la vuelta del perro, a baja velocidad, como en procesión. Tomaron un helado y volvieron a lo de Andrea.
Los padres y el hermano estaban en la cama; Fabiana se había ido al baile. La casa estaba silenciosa, apenas se filtraba, a través de las paredes delgadas, el sonido del televisor encendido en el dormitorio paterno. Los chicos estuvieron un rato besándose y acariciándose en la cocina. En un momento escucharon unos ruidos en el patio. Eduardo salió a mirar y no vio nada raro, pero el viento moviendo las copas de los árboles, la ropa en el tendedero de los vecinos, le advirtió que el tiempo se estaba descomponiendo. Cuando volvió a entrar, se lo comentó a su novia y decidieron que sería mejor que se fuera para que la tormenta no lo pescara de camino. No se fue enseguida, siguieron besándose, tocándose por abajo de la ropa hasta que ella se puso firme: mejor que se marchara.
Lo acompañó hasta la calle. El viento le alborotaba los cabellos largos, rubios, y le pegaba las prendas al cuerpo. Se besaron una última vez, él arrancó y ella corrió adentro de la casa.
Dejó abierta la ventana que daba al patio. Aunque había bajado un poquito la temperatura, las paredes seguían calientes, las sábanas tibias, como recién planchadas. Se tiró en la cama, en musculosa y bombacha, y agarró unos apuntes, fotocopias abrochadas y subrayadas y con notas de su puño y letra en los márgenes.
Sin embargo, se habrá dormido enseguida. Según el testimonio de su madre, cuando el viento se hizo más fuerte, entró a cerrar la ventana y Andrea ya estaba dormida. Era pasada la medianoche. Ella terminó de ver una película que estaban dando en Función Privada, un programa mítico de los años ochenta, conducido por Carlos Morelli y Rómulo Berruti. Presentaban una película y al finalizar el f ilm los dos conductores la comentaban tomando sus vasos de whisky. Esa noche pasaban Humo de marihuana, una película que tenía unos veinte años, dirigida por Lucas Demare. La película no le interesaba, pero como no tenía sueño la vio hasta el final. Entonces apagó el televisor, sin esperar los comentarios de Morelli y Berruti, y logró dormirse.
Al rato despertó, salió de la cama, fue a la habitación de las hijas y encendió la luz. Andrea seguía acostada, pero tenía sangre en la nariz. Según dijo se quedó paralizada, sin moverse del vano de la puerta y llamó a su esposo a los gritos, dos o tres veces.
Vení, algo le pasa a Andrea.
Él se tomó el tiempo de ponerse un pantalón y una camisa de grafa, antes de entrar al dormitorio. Levantó a Andrea por los hombros y otro poco de sangre manó de su pecho.
La otra cama, la de Fabiana, seguía tendida y vacía. La tormenta estaba en su máximo esplendor. A las fortísimas ráfagas de viento, se sumaba la lluvia, el techo de zinc sonaba como una balacera.
Andrea se habrá sentido perdida cuando se despertó para morirse. Los ojos, abiertos de golpe, habrán pestañeado unas cuantas veces en esos dos o tres minutos que le llevó al cerebro quedarse sin oxígeno. Perdida, embarullada por el repiqueteo de la lluvia y el viento que quebraba las ramas más finas de los árboles del patio, abombada por el sueño, completamente descolocada.