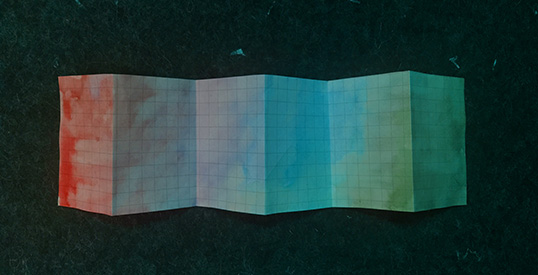*
A los tres años le intrigaba la figura de su abuelo Emilio sentado en el sillón de cuero, ausente en un círculo de luz, los ojos fijos en un misterioso objeto rectangular. Inmóvil, parecía indiferente, callado. Emilio el chico no comprendía muy bien lo que estaba pasando. Era pre-lógico, pre-sintáctico, era pre-narrativo, registraba los gestos, uno por uno, pero no los encadenaba; directamente, imitaba lo que veía hacer. Entonces, esa mañana se trepó a una silla y bajó de una de las estanterías de la biblioteca un libro azul. Después salió a la puerta de calle y se sentó en el umbral con el volumen abierto sobre las rodillas.
*
Mi abuelo, dijo Renzi, abandonó el campo y vino a vivir con nosotros a Adrogué cuando murió mi abuela Rosa. Dejó sin cambiar la hoja del almanaque en el 3 de febrero de 1943, como si el tiempo se hubiera detenido la tarde de la muerte. Y el aterrador calendario, con el bloc de los números fijo en esa fecha, estuvo en casa durante años.
Vivíamos en una zona tranquila, cerca de la estación de ferrocarril, y cada media hora pasaban ante nosotros los pasajeros que habían llegado en el tren de la capital. Y yo estaba ahí, en el umbral, haciéndome ver, cuando de pronto una larga sombra se inclinó y me dijo que tenía el libro al revés.
*
Pienso que debe haber sido Borges, se divertía Renzi esa tarde en el bar de Arenales y Riobamba. En ese entonces solía pasar los veranos en el Hotel Las Delicias, porque ¿a quién sino al viejo Borges se le puede ocurrir hacerle esa advertencia a un chico de tres años?
*
¿Cómo se convierte alguien en escritor, o es convertido en escritor? No es una vocación, a quién se le ocurre, no es una decisión tampoco, se parece más bien a una manía, un hábito, una adicción, si uno deja de hacerlo se siente peor, pero tener que hacerlo es ridículo, y al final se convierte en un modo de vivir (como cualquier otro).
La experiencia, se había dado cuenta, es una multiplicación microscópica de pequeños acontecimientos que se repiten y se expanden, sin conexión, dispersos, en fuga. Su vida, había comprendido ahora, estaba dividida en secuencias lineales, series abiertas que se remontaban al pasado remoto: incidentes mínimos, estar solo en un cuarto de hotel, ver su cara en un fotomatón, subir a un taxi, besar a una mujer, levantar la vista de la página y mirar por la ventana, ¿cuántas veces? Esos gestos formaban una red fluida, dibujaban un recorrido—y dibujó en una servilleta un mapa con círculos y cruces—, así sería el trayecto de mi vida, digamos, dijo. La insistencia de los temas, de los lugares, de las situaciones es lo que quiero—hablando figuradamente—interpretar. Como un pianista que improvisa sobre un frágil standard, variaciones, cambios de ritmo, armonías de una música olvidada, dijo, y se acomodó en la silla.
Podría por ejemplo contar mi vida a partir de la repetición de las conversaciones con mis amigos en un bar. La confitería Tokio, el café del Ambos Mundos, el bar El Rayo, la Modelo, Las Violetas, el Ramos, el café La Ópera, La Giralda, Los 36 billares . . . , la misma escena, los mismos asuntos. Todas las veces que me encontré con amigos, una serie. Si hacemos algo—abrir una puerta, digamos—y pensamos después en lo que hicimos, es ridículo; en cambio, si observamos desde un mirador la reproducción de lo mismo, no hace falta nada para extraer una sucesión, una forma común, incluso un sentido.
Su vida se podría narrar siguiendo esa secuencia o cualquier otra parecida. Las películas que había visto, con quién estaba, qué hizo al salir del cine; tenía todo registrado de un modo obsesivo, incomprensible e idiota, en detalladas descripciones fechadas, con su trabajosa letra manuscrita: estaba todo anotado en lo que ahora había decidido llamar sus archivos, las mujeres con las que había vivido o con las que había pasado una noche (o una semana), las clases que había dictado, las llamadas telefónicas de larga distancia, notaciones, signos, ¿no era increíble? Sus hábitos, sus vicios, sus propias palabras. Nada de vida interior, sólo hechos, acciones, lugares, circunstancias que repetidas creaban la ilusión de una vida. Una acción—un gesto—que insiste y reaparece y dice más que todo lo que yo pueda decir de mí mismo.
En el bar donde se instalaba al caer la tarde, El Cervatillo, en la mesa de la ochava, contra la ventana, había colocado sus fichas, un cuaderno y un par de libros, el Proust de Painter y The Opposing Self de Lionel Trilling, y al lado un libro de cubierta negra, una novela, por lo visto, con frases elogiosas de Stephen King y Richard Ford en letra roja.
Pero se había dado cuenta de que debía empezar por los restos, por lo que no estaba escrito, ir hacia lo que no estaba registrado pero persistía y titilaba en la memoria como una luz mortecina. Hechos mínimos que misteriosamente habían sobrevivido a la noche del olvido. Son visiones, flashes enviados desde el pasado, imágenes que perseveran, aisladas, sin marco, sin contexto, sueltas y no podemos olvidarlas, ¿estamos?, se reía Renzi. Estamos, dijo, y miró al mozo que cruzaba entre las mesas. ¿Otro blanco?, dijo. Pidió un Fendant de Sion . . . , era el vino que tomaba Joyce, un vino seco, que lo dejó ciego. Joyce lo llamaba la Archiduquesa, por el color ambarino y porque lo tomaba como quien pecaminosamente—a la Leopoldo Bloom—bebe el néctar rubio de una núbil muchacha aristocrática que se agacha desnuda, en cuclillas, sobre una ávida cara irlandesa. Venía Renzi a este bar—que antes se llamaba La Casa Suiza—porque en los sótanos guardaban, al fresco, varias cajas del vino joyceano. Y con su pedantería habitual citó, en voz baja, el párrafo del Finnegans celebrando esa ambrosía . . .
*
Era una radiografía de su espíritu, de la construcción involuntaria de su espíritu, digamos mejor, dijo, e hizo una pausa; no creía en esas pamplinas (subrayó), pero le gustaba pensar que su vida interior estaba hecha de pequeños incidentes. Así podría empezar por fin a pensar en una autobiografía. Una escena y luego otra y otra, ¿no? Sería una autobiografía seriada, una vida serial . . . De esa multiplicidad de fragmentos insensatos, había empezado por seguir una línea, reconstruir la serie de los libros, «Los libros de mi vida», dijo. No los que había escrito, sino los que había leído . . . Cómo he leído alguno de mis libros podría ser el título de mi autobiografía (si la escribiera).
*
Punto primero, los libros de mi vida entonces, pero tampoco todos los que había leído sino sólo aquellos de los cuales recuerdo con nitidez la situación, y el momento en que los estaba leyendo. Si recuerdo las circunstancias en las que estaba con un libro, eso es para mí la prueba de que fue decisivo. No necesariamente son los mejores ni los que me han influido: pero son los que han dejado una marca. Voy a seguir ese criterio mnemotécnico, como si no tuviera más que esas imágenes para reconstruir mi experiencia. Un libro en el recuerdo tiene una cualidad íntima, sólo si me veo a mí mismo leyendo. Estoy afuera, distanciado, y me veo como si fuera otro (más joven siempre). Por eso, quizá pienso ahora, aquella imagen—hacer como que leo un libro en el umbral de la casa de mi infancia—es la primera de una serie y voy a empezar ahí mi autobiografía.
*
Claro que recuerdo esas escenas después de haber escrito mis libros, por eso podríamos llamarlas la prehistoria de una imaginación personal. ¿Por qué nos dedicamos a escribir después de todo? Se nos da por ahí ¿a causa de qué? Bien, porque antes hemos leído . . . No importa, desde luego, la causa, importan las consecuencias. Más de uno tendría que arrepentirse, yo mismo para empezar, pero en cualquier bar de la ciudad, en cualquier McDonald’s hay un gil que, a pesar de todo, quiere escribir . . . En realidad no quiere escribir, quiere ser un escritor y quiere que lo lean . . . Un escritor se autodesigna, se autopropone en el mercado persa, pero ¿por qué se le ocurre esa postura?
*
La ilusión es una forma perfecta. No es un error, no se la debe confundir con una equivocación involuntaria. Se trata de una construcción deliberada, que está pensada para engañar al mismo que la construye. Es una forma pura, quizá la más pura de las formas que existen. La ilusión como novela privada, como autobiografía futura.
*
Al principio, aseguró después de una pausa, somos como el Monsieur Teste de Valéry: cultivamos la literatura no empírica. Es un arte secreto cuya forma exige no ser descubierta. Imaginamos lo que pretendemos hacer y vivimos en esa ilusión . . . En definitiva, son los cuentos que cada uno se cuenta a sí mismo para sobrevivir. Impresiones que no están en condiciones de ser entendidas por extraños. Pero ¿es posible una ficción privada? ¿O tiene que haber dos? A veces, los momentos perfectos tienen por testigo sólo a quien los vive. Podemos llamar a ese murmullo—ilusorio, ideal, incierto—la historia personal.
*
Me acuerdo dónde estaba, por ejemplo, cuando leí los cuentos de Hemingway: había ido a la terminal de ómnibus a despedir a Vicky, que era mi novia en aquel tiempo, y al costado del andén, en una galería encristalada, en una mesa de saldos, encontré un ejemplar usado de In Our Time en la edición de Penguin. Cómo había ido a parar ahí ese libro no lo sé, un viajero quizá lo había vendido, un inglés con sombrero de explorador y una mochila que seguía viaje al sur lo había cambiado, digamos, por una guía Michelin de la Patagonia, vaya uno a saber.
*
Lo cierto es que volví a casa con el libro, me tiré en un sillón y empecé a leerlo y seguí y seguí mientras la luz cambiaba y terminé casi a oscuras, al fin de la tarde, alumbrado por el reflejo pálido de la luz de la calle que entraba por los visillos de la ventana. No me había movido, no había querido levantarme para encender la lámpara porque temía quebrar el sortilegio de esa prosa. Primera conclusión: para leer, hay que aprender a estar quieto.
*
La primera lectura, la noción, subrayó, de primera lectura es inolvidable porque es irrepetible y es única, pero su cualidad epifánica no depende del contenido del libro sino de la emoción que ha quedado fijada en el recuerdo. Se asocia con la infancia, por ejemplo, en el capítulo de Combray en Swann, Proust regresa al paisaje olvidado de la casa de la niñez convertido de nuevo en un chico y revive los lugares y las deliciosas horas dedicadas a la lectura desde la mañana hasta el momento de acostarse. El descubrimiento se asocia con la inocencia y con la infancia pero persiste más allá de ella. Persiste más allá de la infancia, repitió, la imagen persiste con el aura del descubrimiento, a cualquier edad.
*
Los escritores argentinos siempre dicen, bueno, los libros de mi vida, a ver, la Divina Comedia, claro, la Odisea, los sonetos de Petrarca, las Décadas de Tito Livio, navegan por esas antiguas aguas profundas, pero yo no me refiero a la importancia de los libros, me refiero simplemente a la impresión vívida que está ahí, ahora, descolgada sin remitente, sin fecha, en la memoria. El valor de la lectura no depende del libro en sí mismo, sino de las emociones asociadas al acto de leer. Y muchas veces atribuyo a esos libros lo que corresponde a la pasión de entonces (que ya he olvidado).
Lo que se fija en la memoria no es el contenido del recuerdo, sino su forma. No me interesa lo que puede esconder la imagen, me interesa sólo la intensidad visual que persiste en el tiempo como una cicatriz. Me gustaría contar mi vida siguiendo esas escenas, como quien sigue las señas en un mapa para guiarse en una ciudad desconocida y orientarse en la multiplicidad caótica de las calles, sin saber muy bien adónde quiere llegar. Sólo busca en realidad conocer esa ciudad, no ir a un lugar determinado, incorporarse al torbellino del tráfico para poder alguna vez recordar algo de ese lugar. («En esa ciudad los nombres de las calles remiten a los mártires muertos en defensa de su fe en el cristianismo primitivo, y mientras andaba por esas callejuelas, imaginé de pronto una ciudad, esa misma quizá, cuyas calles llevaran el nombre de los activistas que han muerto luchando por el socialismo, por ejemplo», dijo.) Estuve ahí, crucé un puente sobre los canales y fui a dar al zoo. Era una tarde liviana, de primavera, y me senté en un banco a mirar el paseo circular de los osos polares. Eso es para mí construir un recuerdo, estar disponible y ser sorprendido por el brillo fugaz de una reminiscencia.
*
Escuela Nº1 de Adrogué. Clase de lectura. La señorita Molinari ha creado una especie de concurso: se lee en voz alta y el que se equivoca queda eliminado. La competencia de las lecturas ha comenzado. Me veo en la cocina de casa, dijo Renzi, la noche antes, estudiando «la lectura». ¿Por qué estoy en la cocina? Quizá mi madre me toma la lección. No la veo a ella en el recuerdo: veo la mesa, la luz blanca, la pared de azulejos. El libro tiene grabados, lo veo, y recuerdo de memoria todavía la primera frase que estaba leyendo a pesar de la enorme distancia: «Llegan barcos a la costa trayendo frutos de afuera . . . » Los frutos de afuera, los barcos que llegan a la costa. Parece Conrad. ¿Qué texto era ése? Año 1946.
—Aprendemos a leer antes de aprender a escribir y son las mujeres quienes nos enseñan a leer.
*
Es mi cumpleaños, Natalia, una amiga de mi abuelo, italiana, recién llegada. Su marido ha muerto «en el frente» . . . Bellísima, sofisticada, fuma cigarrillos rubios «americanos», habla con mi abuelo en italiano (en piamontés, en realidad) de la guerra, imagino. Me trae de regalo Corazón de Edmundo De Amicis. Recuerdo nítido el libro amarillo de la colección Robin Hood. Estamos en el patio de casa, hay un toldo, ella tiene un vestido blanco y me entrega el libro con una sonrisa. Me dice algo cariñoso que no entiendo bien, con mucho acento, con sus ardientes labios rojos.
*
Lo que me impresionó en esa novela (que no he vuelto a leer) fue la historia del «pequeño escribiente florentino». El padre trabaja de copista, el dinero no alcanza, el chico se levanta de noche, cuando todos duermen, y sin que lo vean copia en lugar de su padre, imitando—todo lo que puede—su letra. Lo que fijaba la escena en el recuerdo, creía Renzi, era la pesadez de esa bondad sin espectadores, nadie sabe que es él quien escribe. El invisible escritor nocturno: de día se mueve como un sonámbulo.
*
Hay una serie con la figura del copista, el que lee por escrito textos ajenos: es la prehistoria del autor moderno. Y hay muchos amanuenses imaginarios a lo largo de la historia, que han perdurado hasta hoy: Bartleby, el espectral escribiente de Melville; Nemo, el copista sin identidad—su nombre es Nadie, de Bleak House de Dickens—; François Bouvard y su amigo Juste Pécuchet de Flaubert; Shem (the Penman), el alucinado escriba que confunde las letras en el Finnegans Wake; Pierre Menard, el fiel transcriptor del Quijote. ¿No era la copia—en la escuela—el primer ejercicio de escritura «personal»? La copia estaba antes del dictado y antes de la «composición» (tema: Los libros de mi vida).
*
Estudio inglés con Miss Jackson, viuda de un alto empleado de los ferrocarriles del sur, que habita sola una casa de dos pisos y ha publicado en La Prensa dos o tres traducciones de Hudson. Nos daba clases particulares (se ganaba de ese modo la vida, porque la pensión, se quejaba, le llegaba a desgano). Lo primero que leemos—con ella—es el libro de Hudson sobre los pájaros del Plata. Una tarde nos llevó a visitar Los Veinticinco Ombúes, la casa natal del escritor, que estaba a pocos kilómetros de Adrogué. Fuimos en bicicleta, ella con sus bellas faldas parecía ir de perfil, como si montara de costado a caballo, la pollera de medio luto, al viento. Oh la imaginación, oh los recuerdos, recitó Renzi, a esa altura ya un poco borracho.
Tiene la inglesa nostalgia de Londres, pero sobre todo de Sudáfrica (Rhodesia, dice), donde su marido estuvo un par de años. La savannah infinita, los monos de cara blanca y los pelícanos de gráciles patas rojizas. Nos mostraba fotos de su casona de troncos cerca del río, al costado de un muelle; debíamos describir en inglés lo que veíamos.
*
Era una mujercita simpática, irascible, nada convencional: si alguno de nosotros se tiraba un pedo—sorry—nos hacía parar en fila y nos olía el ass. Uno por uno hasta descubrir al culpable, que de inmediato era llevado de una oreja al patio. Parece una escena de Dickens, un repentino cambio de tono en una novela de Muriel Spark. Todavía conservo la vieja edición de Birds of La Plata, con notas escritas en el margen por Miss Jackson. Un círculo envuelve la palabra peewee y al costado, con su diminuta letra de hormiga, anotó la definición: «A person of short stature.»
*
Voy en un tren y tengo el libro abierto sobre una pequeña mesa contra la ventanilla. Leo Los hijos del Capitán Grant de Julio Verne. No recuerdo cómo descubrí esa novela que cuenta una travesía por la Patagonia mientras yo atravesaba la misma Patagonia que leía.
*
Al terminar el colegio primario mi abuelo me lleva con él en un largo viaje al sur. Vamos en el coche dormitorio, las literas se convierten en asientos, hay un pequeño lavatorio que baja de la pared, plateado, minúsculo, con un espejo. En el compartimento vecino viaja, sola, Natalia. Hay una puerta corrediza que comunica los dos camarotes. Desayunamos y comemos en el vagón comedor, vajilla inglesa, soperas de plata.
*
Natalia en el vertiginoso pasillo del tren me acaricia el pelo. Un olor inolvidable viene de su cuerpo; usa una solera floreada y no se afeita las axilas.
*
En la novela de Verne el aristócrata escocés Lord Edward Glenarvan descubre un mensaje en una botella lanzada al mar por Harry Grant, capitán del bergantín Britannia, que ha naufragado dos años antes. La principal dificultad consiste en que los datos del mensaje lanzado por los náufragos son ilegibles, excepto la latitud: 37° Sur.
*
Lord Glenarvan, los hijos del capitán Grant y la tripulación de su yate Duncan parten para Sudamérica, ya que el mensaje incompleto sugiere la Patagonia como sitio del desastre. En mitad de la travesía descubren a un inesperado pasajero: el geógrafo francés Santiago Paganel, que ha subido a bordo por equivocación. La expedición circunnavega el paralelo 37° Sur, atraviesa la Argentina explorando la Patagonia y gran parte de la región pampeana.
*
Mientras cruzábamos un alto puente de hierro sobre el río Colorado, yo leía en la novela que cruzando un alto puente de hierro sobre ese caudaloso río de aguas rojizas empezaba la Patagonia.
*
El libro de Verne me explicaba lo que yo veía. El erudito geógrafo francés clasificaba y definía la flora y la fauna, las aguadas, los vientos, los accidentes geográficos. La literatura popular es siempre didáctica (por eso es popular). El sentido prolifera, todo es explicado y aclarado. En cambio, lo que yo veía por la ventanilla era árido, ventoso, los pajonales, el arenal, los yuyos aplastados, las piedras volcánicas, el vacío. Siempre habrá un hiato insalvable entre el ver y el decir, entre la vida y la literatura.
*
«Debemos recordar», decía Jean Renoir, «que un campo de trigo pintado por Van Gogh puede despertar mayor emoción que un campo de trigo tout court.» Puede ser, depende de lo que uno haga en el trigal . . .
*
A la noche me asomaba por la ventanilla y veía en las sombras los faros de un auto en el camino, las casas iluminadas en los pueblos que pasaban frente a mí. Oía el lento y angustioso suspiro de los frenos en estaciones vagamente entrevistas; la cortina de cuero, al levantarse, dejaba ver un andén desierto, un changador que empujaba el carro de equipajes, un reloj circular con números romanos, hasta que se oía por fin el tañido de la campana anunciando la partida del tren. Entonces encendía la pequeña luz en la cabecera de la cama y leía. Mi abuelo estaba en el compartimento de al lado.
*
La fugaz visión de Natalia sola, al amanecer, que hurga entre objetos de vidrio en su nécessaire sobre la felpa gris de su compartimento iluminado, es inolvidable.
*
Viajamos dos días y dos noches hasta Zapala y de ahí en un coche de alquiler hasta un casco de estancia en el desierto. Visitamos a un amigo de mi abuelo que había hecho con él la Primera Guerra. Era un hombre alto y desgarbado, de encendida cara rojiza y ojos celestes. Llamaba a mi abuelo el Coronel, y juntos recordaban los resbaladizos puestos de combate en las laderas heladas de las montañas de Austria y las interminables batallas en las trincheras. El hombre tenía grandes bigotes de cosaco y le faltaba el brazo izquierdo. «Ese muchacho», dijo mi abuelo, «es un valiente, me rescató herido de la tierra de nadie y perdió el brazo en la maniobra.»
*
Varias veces pensé en volver a la estancia en la Patagonia, viajar a ver al hombre que había perdido un brazo. «Pues bien», hubiera podido decirme, «voy a contarle la verdadera historia de su abuelo en la guerra.» Pero nunca fui y sólo tengo de esa guerra personal rastros aislados: una foto de mi abuelo vestido de soldado y los papeles, libros, mapas, cartas y notas que me dejó como su única herencia al morir. Sin embargo, a veces, todavía escucho su voz.
*
En 1960, 1961, cuando yo estudiaba en La Plata pasaba mucho tiempo con mi abuelo en la casa de Adrogué, incluso, en un sentido a la vez cómico y entrañable, me contrató, me dio trabajo: yo andaba sin plata en esa época y entonces pensó que podía ayudarlo a ordenar sus papeles y a reconstruir su experiencia en la guerra. Temía perder, con la edad, la memoria, y había ordenado sus documentos espacialmente: en un cuarto estaban los mapas y los planos de las batallas (El cuarto de los mapas, había escrito en la puerta), en otro tenía las vitrinas y las mesas cubiertas con las cartas de la guerra; en otro cientos de libros dedicados exclusivamente a la conflagración mundial de 1914–1918. Había peleado en el frente de los Alpes, lo habían herido en el pecho y su amigo y compañero (cuyo nombre no sé; mi abuelo lo llamaba a veces el Africano porque el hombre había nacido en Sicilia) le había salvado la vida a costa de perder un brazo. Mi abuelo había hecho la guerra y tenía una honda cicatriz en el pecho. Estuvo tres meses en un hospital de campaña, y luego fue enviado a la oficina postal del Segundo Ejército (porque sabía inglés, alemán y francés), a la sección de cartas de los soldados muertos o desaparecidos en combate. Su trabajo consistía en juntar los objetos personales—el reloj, el anillo de bodas, las fotos familiares, las cartas no enviadas o a medio escribir—y enviarlos con una carta de pésame a los deudos.
«Morían muchos, muchísimos cada día, las ofensivas contra las defensas austríacas eran una masacre.» ¿Qué obligación puede ser más opresiva que la de clasificar cartas muertas y contestarle a la madre, al hijo, a la hermana?
Cartas inconclusas, interrumpidas por la muerte, mensajes de los desaparecidos, los aterrados, los que murieron en la noche sin conocer el alba, decía el Nono, piedad para quienes cayeron ateridos, solos, hundidos en el fango. «¿Cómo podemos darles voz a los muertos, esperanza a los que murieron sin ninguna esperanza, alivio a los fantasmas que vagan espantados entre las alambradas y la luz blanca de los reflectores . . . ?»
De a poco, luego de meses y meses de lidiar con esos restos, empezó a enloquecer: se guardaba las cartas, ya no las enviaba, estaba, me dijo, paralizado, sin voluntad, sin ánimo, casi no recordaba nada de esa época, y cuando al fin lo repatriaron a la Argentina con su familia se trajo con él las palabras de los que iban a morir. Tengo conmigo, todavía, los prismáticos de un oficial francés que el Nono me regaló cuando cumplí dieciocho años; en un costado se lee Jumelle Militaire, pero el número del regimiento está raspado con una navaja o una bayoneta para que no se pueda ver su destino. En el círculo metálico de las dos lentes chicas está grabado Chevalier Opticien y, al darlo vuelta, entre las dos lentes más grandes hay una pequeña brujulita que marca aún el venturoso norte. A veces me asomo a la ventana y miro con esos largavistas desde el décimo piso la ciudad: mujeres con la cabeza envuelta en una toalla roja hablan por teléfono en un cuarto iluminado; los diminutos y ágiles dueños del supermercado coreano de la esquina mueven cajas y hablan entre sí a los gritos, como si pelearan en un idioma lejano, incomprensible.
¿Por qué había robado esas cartas? No decía nada, me miraba, sereno, con sus ojos claros y cambiaba de tema; eran para él, imagino, un testimonio de la insoportable experiencia de las interminables batallas heladas, un modo de honrar a los muertos. Las tenía con él, como quien conserva letras escritas de un alfabeto olvidado. Estaba furioso y su dicción alucinada suena todavía en mis oídos porque a veces, aún hoy, me parece escucharlo y su voz vuelve a mí en los momentos más desesperados.
—El lenguaje . . . , el lenguaje . . . , decía mi abuelo—dijo Renzi—, esa frágil y enloquecida materia sin cuerpo es una hebra delgada que enlaza las pequeñas aristas y los ángulos superficiales de la vida solitaria de los seres humanos, porque los anuda, cómo no, sí, decía, los liga, pero sólo por un instante, antes de que vuelvan a hundirse en las mismas tinieblas en las que estaban sumergidos cuando nacieron y aullaron por primera vez sin ser oídos, en una lejanísima sala blanca y desde donde, otra vez en la oscuridad, lanzarán también desde otra sala blanca su último grito antes del fin, sin que su voz llegue por supuesto, tampoco, a nadie . . .
*
En el cuarto del fondo de la casa de mi abuelo estaba la biblioteca donde encontré el libro azul, pero ahora junto con el Diario de la guerra de Carlo Emilio Gadda. Lo descubrí en aquel tiempo cuando estudiaba en La Plata y venía a visitarlo, una edición de La cognizione del dolore. Gadda había vivido en la Argentina y en su novela, situada en un pueblo de Córdoba, los vecinos, aterrorizados por la inseguridad, contrataban un equipo de vigilancia privada y ellos—los custodios—eran quienes iban asesinando a esos argentinos del barrio cerrado, uno atrás de otro . . . ¡Un vidente! Gadda entendió todo al toque en una novela de 1953.
¿Cómo se podía escribir sobre la Argentina? Se veía claro en Los siete locos, en Trans-Atlántico y en La cognizione del dolore. Los tres son escritores extravagantes, intraducibles, que viajan mal. No usan la lengua literaria media, dijo Renzi, miran todo con ojo estrábico, al sesgo, son tartamudos disléxicos, guturales: Arlt, Gombrowicz, Gadda. En cuanto a mí, yo, que era hijo y nieto de italianos, me he sentido a veces sobre todo un escritor ítalo-argentino, no sé si existe esa categoría . . . pero veo que la línea secreta de mi vida va del libro al revés, a Corazón y a La cognizione del dolore, pasando por «Llegan barcos a la costa trayendo frutos de afuera». Me hubiera gustado ser sobrino de Carlo Emilio Gadda, pero tengo que conformarme, decía Renzi, con ser sólo su descendiente voluntario pero ilegítimo y no reconocido . . .
*
Ahí tendría que concluir la primera parte de la así llamada historia de los libros de mi vida, pero sin embargo queda un resto, un desvío, un pequeño cambio de dirección—un viraje—que puedo contar antes de irme, dijo, mientras se tomaba la copa del estribo.
*
Joven—levantó la mano e hizo un círculo en el aire—, otra vueltita, dijo.
*
Un tiempo después de aquel viaje al sur, a los dieciséis años, yo cortejaba, digamos así, dijo, a Elena, una bella muchacha, muchísimo más culta que yo, con la que cursaba el tercer año del Colegio Nacional de Adrogué. Una tarde veníamos por una calle arbolada junto a un muro pintado de celeste, que todavía veo con nitidez, y ella me preguntó qué estaba leyendo.
*
Yo, que no había leído nada significativo desde la época del libro al revés, me acordé que había visto, en la vidriera de una librería, La peste de Camus, otro libro de tapas azules, que acababa de aparecer. La peste de Camus, le dije. ¿Me lo podés prestar?, dijo ella.
*
Me acuerdo que compré el libro, lo arrugué un poco, lo leí en una noche y al día siguiente se lo llevé al colegio . . . Había descubierto la literatura no por el libro sino por esa forma afiebrada de leerlo ávidamente con la intención de decir algo a alguien sobre lo que había leído: pero ¿qué? . . . Eterna cuestión. Fue una lectura distinta, dirigida, intencional, en mi cuarto de estudiante, esa noche, bajo la luz circular de la lámpara . . . De Camus no me interesa La peste, pero recuerdo al viejo que le pegaba a su perro y cuando al fin el perro se escapa, lo busca desolado por la ciudad.
*
¿Y cuántos libros he comprado, alquilado, robado, prestado, perdido, desde entonces? ¿Cuánto dinero invertido, gastado, derrochado en libros? No recuerdo todo lo que he leído, pero puedo reconstruir mi vida a partir de los estantes de mi biblioteca: épocas, lugares, podría organizar los volúmenes cronológicamente. El libro más antiguo es La peste. Luego hay una serie de dos: El oficio de vivir de Pavese y Stendhal par lui-même. Fueron los primeros que compré, a los que siguieron cientos y cientos. Los he traído y llevado conmigo como un talismán o un fetiche, y los he puesto sobre las paredes de piezas de pensión, departamentos, casas, hoteles, celdas, hospitales.
Se puede ver cómo es uno a lo largo del tiempo sólo con hacer un recorrido por los muros de la biblioteca: sobre Pavese escuché una conferencia de Attilio Dabini y compré el libro (porque yo también escribía un diario). Stendhal par lui-même lo encontré en la librería Hachette de la calle Rivadavia. Recuerdo el tren en el que volvía a Adrogué y el guarda que apareció por el pasillo y no me dejó terminar la frase que estaba escribiendo atrás en el libro. Quedó una frase incompleta, ese rastro (Es difícil ser sincero cuando se ha perdido . . . ¿qué?) no sé si es una cita o una frase mía (las que nos vienen a la cabeza cuando leemos). Puedo ver cómo cambian las marcas, los subrayados, las notas de lectura de un mismo libro a lo largo de los años. En El oficio de vivir, por ejemplo, Editorial Raigal, traducción de Luis Justo. Está firmado con mis iniciales ER con la fecha 22 de julio de 1957. Anotaba impresiones en los márgenes o en la última página: El diario como contraconquista o los múltiples modos de perder una mujer. Anotaba ver p. 65. Y algunas citas: «Así termina nuestra juventud: cuando vemos que nadie quiere nuestro ingenuo abandono.» Y en la primera hoja blanca del libro, antes de los títulos, hay una de las tantas listas que he hecho siempre con la intención de dar por hecho lo que he escrito: Llamar a Luis, Latín II (martes y jueves) y, más abajo, una de las tantas anotaciones supersticiosas. En ese momento estaba escribiendo mis primeros relatos, me interesaba «vivamente» saber cuánto tardaba un escritor en escribir un libro y reconstruí la cronología de la obra de Pavese partir de su diario.
27 de noviembre 1936 – 15 de abril de 1937: Il carcere.
3 de junio – 16 de agosto de 1939: Paese tuoi.
septiembre de 1947 – febrero de 1948: La casa en la colina.
junio–octubre de 1948: Il diavolo sulle colline.
marzo–junio de 1949: Tra donne sole.
septiembre–noviembre de 1949: La luna e i falò.
*
En aquel entonces escribir un cuentito de cinco páginas me llevaba tres meses.
*
La peste y El oficio de vivir fueron los primeros libros propios, digamos así, y mi último libro lo conseguí ayer a la tarde, fue The Black Eyed Blonde (A Philip Marlowe novel) de Benjamin Black, me lo regaló Giorgio, un amigo. Tenés que escribir algo, me dice, dijo Renzi, es Chandler pero le falta . . . ¿Qué le falta?, preguntó mi amigo. El touch, pensé, le falta la mugre, como dicen los tangueros cuando un tango está sólo «bien» tocado . . .
Renzi abrió el libro y leyó: «It was one of those Tuesdays in summer when you begin to wonder if the earth has stopped revolving.» Así empieza; es lo mismo, pero no es lo mismo (tal vez porque sabemos que no es de Chandler . . . )
Demasiados pastiches, viejo, esta temporada, dijo ahora, demasiadas parodias, prefiero el plagio directo . . .
*
Me lo podés prestar, me dijo Elena. No sé qué fue de ella después, pero si no me hubiera hecho esa pregunta, quién sabe qué habría sido de mí . . . Ya no hay destino, no hay oráculos, no es cierto que todo esté escrito en la vida pero, pienso a veces, si no hubiera leído ese libro, o mejor, si no lo hubiera visto en la vidriera, quizá no estaría aquí. O si ella no me lo hubiera pedido, ¿no? Quién sabe . . . Exagero, retrospectivamente, pero recuerdo con ardor esa lectura, un cuarto al fondo, una lámpara de escritorio, ¿qué decirle a una mujer de una novela? ¿Contarla de nuevo? Tampoco el libro valía mucho, demasiado alegórico, un estilo pesado, profundo, sobreactuado, pero, en fin, ahí pasó algo, hubo un cambio . . . Nada especial, una tontería, la verdad, pero esa noche estuve otra vez, hablando en sentido figurado, en el umbral: sin saber nada de nada, haciendo que leía . . .
*
—Oh el azar, los azahares, las muchachas en flor . . . Tengo setenta y tres años, viejo, y sigo ahí, sentado con un libro, a la espera . . .
*
Mi padre, dijo después, había estado casi un año preso porque salió a defender a Perón en el 55 y de golpe la historia argentina le parecía un complot tramado para destruirlo. Estaba acorralado y decidió escapar. En diciembre de 1957 abandonamos medio clandestinamente Adrogué y nos fuimos a vivir a Mar del Plata. En esos días, en medio de la desbandada, en una de las habitaciones desmanteladas de la casa empecé a escribir un diario. ¿Qué buscaba? Negar la realidad, rechazar lo que venía. Todavía hoy sigo escribiendo ese diario. Muchas cosas cambiaron desde entonces, pero me mantuve fiel a esa manía.
*
No hay evolución, nos movemos apenas, fijos a nuestras viejas pasiones inconfesables, la única virtud, creo, es persistir sin cambiarlas, seguir fiel a los viejos libros, las antiguas lecturas. Mis viejos amigos, en cambio, a medida que envejecen aspiran a ser lo que antes odiaban, todo lo que detestaban ahora lo admiran, ya que no pudimos cambiar nada, piensan, cambiemos de parecer, bibliotecas enteras enterradas, en el patio, quemadas en el incinerador, es difícil desprenderse de los libros, pero ¿y el modo de leer? Siguen igual, lectores dogmáticos, literales, dicen ahora cosas distintas con la misma sabiduría engolada de los viejos tiempos. Vivimos en el error de pensar que nuestros viejos amigos están con nosotros. ¡Imposible! Hemos leído los mismos libros y amado a las mismas mujeres—por ejemplo Junior—y conservamos algunas cartas que no fuimos ni somos capaces de enviar o de quemar en la hoguera del tiempo y de eso trataría entonces mi autobiografía, si alguna vez me decidiera yo también a escribir una . . .
*
Mi abuelo (ya que empecé con él) murió en 1968, casi cincuenta años después del fin de la guerra en la que había peleado, y el hombre sin un brazo estuvo con nosotros en el entierro, pero Natalia no, vaya uno a saber qué se ha hecho de esa mujer, era bella como una diosa y cantaba, me acuerdo, cuando estaba contenta . . .
*
Era casi de noche ya. Afuera el asfalto brillaba bajo las cálidas luces de la ciudad. Era hora de irse, volver a casa.
—Mejor vamos.
Salimos a la calle y mientras íbamos hacia Charcas (ex Charcas), caminando con lentitud porque Emilio tenía un problemita en la pierna izquierda («Consecuencia de los vicios privados, la crisis económica, el peronismo, las malas noches»), decidimos parar a tomar un cafecito en la barra del Filippo en la esquina de Callao y Santa Fe y ahí entonces Emilio decidió agregarle, a lo que ya me había contado, un epílogo, un remate, una visita, subrayó mientras saboreaba el café. Un encuentro que podía entenderse, con un poco de buena voluntad y viento a favor, como el final de su aprendizaje literario, o algo así, un puente, dijo, un rito de pasaje.
—Una vez en el centro de estudiantes organizamos un ciclo de conferencias y decidimos, claro, empezar con el viejo Borges. Lo llamé por teléfono para invitarlo y accedió enseguida. Me recibió en la Biblioteca Nacional, amable, con su tono indeciso, parecía siempre a punto de per—der la palabra que quería decir.
Enseguida me habló de La Plata, donde vivía su amigo el poeta Paco López Merino, con quien se visitaban asiduamente. Un domingo en casa, me dice Borges, contaba Renzi, después de almorzar y antes de irse, su amigo insistió en saludar al padre de Borges, que, como era costumbre en los criollos viejos, dormía la siesta. Luego de algunos cabildeos, decidieron acompañarlo al dormitorio.
Doctor, quería despedirme de usted, dijo López Merino.
Todos se sintieron incómodos, pero como lo querían aceptaron la amistosa e imperativa resolución, y el doctor Borges, con una sonrisa, tranquilo, lo saludó con un abrazo . . . Al salir López Merino vio la guitarra de Güiraldes, que el autor de Don Segundo Sombra le había obsequiado a la madre de Borges antes de irse a París, y López Merino la hizo sonar, dulcemente.
Está destemplada; nunca fue muy buena esta guitarra, dijo malicioso el poeta, contó Borges, y agregó Borges, dijo Renzi, parece una maldad, pero sólo era un chiste de muchachos.
Lo cierto es que López Merino se mató de un tiro al día siguiente y ahí entendieron lo imperativo y sobrio de su saludo final.
Lindo, ¿no?, dijo Borges con una sonrisa cansada como si la elegancia de la secreta despedida lo hubiera emocionado.
*
Tenía una forma inmediata y cálida de crear intimidad, Borges, dijo Renzi, siempre fue así con todos sus interlocutores: era ciego, no los veía y les hablaba como si fueran próximos y esa cercanía está en sus textos, nunca es paternalista ni se da aires de superioridad, se dirige a todos como si todos fueran más inteligentes que él, con tantos sobrentendidos comunes que no hace falta andar explicando lo que ya se sabe. Y es esa intimidad la que sienten sus lectores.
Le encantó la propuesta de ir a La Plata, pensaba hablar sobre los cuentos fantásticos de Lugones, ¿qué me parecía?, dijo. Perfecto, le digo, además, Borges, mire, le vamos a pagar, no sé cuánto dinero era en ese momento, digamos unos quinientos dólares.
—No—me dice—, es mucho.
Me quedé cortado, mire, Borges, le digo, no es nuestra la plata, no es de los estudiantes, la Universidad nos dio un dinero.
—No importa, les voy a cobrar doscientos cincuenta.
Y seguimos hablando, él siguió hablando, ya no me acuerdo si de Lugones o de Chesterton, pero lo cierto es que me sentí tan cómodo, tan cercano a él, con esa sensación de liviandad, de inteligencia plena y de complicidad, que al rato, casi sin darme cuenta y hablando del final de los cuentos de Kipling, le digo, envalentonado por el clima de intimidad y agradecido por la sensación de estar hablando con alguien de igual a igual:
—Sabe, Borges, que veo un problema en el final de «La forma de la espada».
Alzó su rostro hacia mí, alerta.
—Un problema—dijo—, caramba, usted quiere decir un defecto . . .
*
—Algo que sobra. Miraba el aire, ahora, jovial, expectante.
El cuento narra con una técnica que Borges había usado ya en «Hombre de la esquina rosada» y usaría después: está contado por un traidor y asesino como si fuera otro. Al que cuenta le cruza la cara «una cicatriz rencorosa» y circular. En un momento del cuento se enfrenta a un adversario que con una espada curva le marca la cara. Uno se da cuenta entonces de que quien cuenta es el traidor porque la cicatriz lo identifica. Borges, sin embargo, sigue el relato y lo cierra con una explicación. «Borges», dice, «yo soy Vincent Moon, ahora desprécieme.» Escuchó mi resumen del relato con gestos de afirmación y repitió en voz baja la frase «Sí . . . , ahora desprécieme».
—¿No le parece que esa explicación está de más? Sobra, creo. Hubo un silencio. Borges sonrió, compasivo y cruel.
—Ah—dijo—. Usted también escribe cuentos . . . Yo tenía veinte años, era arrogante, era más idiota de lo que ahora soy pero me di cuenta de que la frase de Borges quería decir dos cosas.
Habitualmente si alguien lo encaraba en la calle para decirle «Borges, soy escritor», «Ah, yo también», le contestaba, y hundía al interlocutor en la nada. Algo de esa delicada maldad y algo de tranquila soberbia tenía la frase «Este mocito impertinente cree que escribe cuentos . . . ».
La otra aserción era más benévola y tal vez quería decir: «Usted ya lee como si fuera un escritor, entiende el modo en que los textos están construidos y quiere ver cómo están hechos, ver si puede hacer algo parecido o en el mejor de los casos algo distinto.» Escribir, me estaba diciendo, cambia sobre todo el modo de leer.
Seguimos conversando un rato más, yo ya estaba atontado y avergonzado y como adormecido. Borges me hizo ver el escritorio circular de Groussac que él recorría con su mano espléndida y pálida, la mano con la que había escrito «Tlön, Uqbar, Orbis Tertius» y «La supersticiosa ética del lector».
Me doy cuenta de que Borges ha sido siempre un cuentista clásico, sus finales son cerrados, explican todo con claridad; la sensación de extrañeza no está en la forma—siempre clara y nítida—ni en los finales ordenados y precisos, sino en la increíble densidad y heterogeneidad del material narrativo.
Me acompañó amable hasta la puerta y antes de despedirme me dijo, como para que yo no olvidara su lección sobre las historias bien cerradas:
—He conseguido una considerable rebaja, ¿no?—dijo divertido el viejo Borges.
*
En fin, me hundió, pero me reconoció como escritor, ¿no es cierto?, dijo Renzi. Yo había escrito dos o tres cuentos, horribles, mal terminados, pero, en fin, las ilusiones tienen que ser confirmadas alguna vez por otro, aunque sea por medio de la humillación y el espanto. Por eso los jóvenes—y los no tan jóvenes—andan por ahí con sus escritos buscando que alguien los lea y les diga «Ah, usted también escribe», claro que ahora los suben a la web, pero igual les falta la certificación, que alguien—personalmente—les diga usted también está de este lado . . .
*
Hablo de más, me pongo sentencioso y apodíctico, como corresponde a un hombre de mi edad, se quedó pensando. Ya estábamos en la puerta del edificio de la calle Charcas (ex Charcas) al mil ochocientos. A lo mejor pensó que iba a morir en esa guerra, mi abuelo, pero igual fue. Un acto de heroísmo, ir, yo no me hubiera animado, dijo Emilio mientras abría la puerta de entrada, la sostenía con el cuerpo y se daba vuelta, sonriendo.
—Una tarde de éstas te termino la historia . . . Nos vemos, querido—dijo, y entró con paso incierto en el hall buscando el ascensor.
Ya era noche cerrada y lo vi subir envuelto en una luz amarillenta, con los ojos radiantes y una sonrisa de satisfacción que le iluminaba el rostro, como si, digamos, se hubiera quedado pensando en la muchacha que le pidió prestado el libro de Albert Camus.